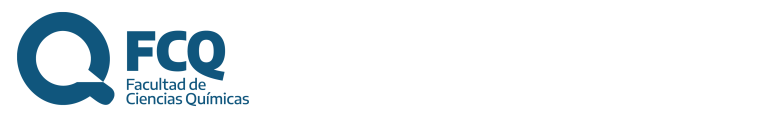Nota de opinión por Silvia Correa, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC).
Haber logrado el diseño de los nuevos planes de estudios de las carreras de Farmacia y Bioquímica, propiciando espacios de discusión académica con la participación y el aporte de toda la comunidad de Ciencias Químicas, nos llena de satisfacción. Representa la conclusión de un trabajo enorme que posibilitó la adecuación a los últimos estándares aprobados. Pertenecer a una institución educativa que vive cada acreditación como una oportunidad de mejora, y que la transite con mucho análisis y reflexión, es muy motivador.
La Facultad de Ciencias Químicas (UNC) acaba de presentar, por tercera vez, la solicitud de acreditación de sus carreras de Farmacia y Bioquímica en la convocatoria de CONEAU. La dinámica de la acreditación periódica de carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado (artículo 43 de la Ley de Educación Superior) ha tenido, sin lugar a dudas, un impacto sumamente favorable en la educación superior en Argentina al requerir la definición de estándares, contenidos y criterios sobre intensidad de la formación práctica de dichas carreras.
Como ha ocurrido en cada una de las últimas acreditaciones, se trabajó intensamente por más de un año, de manera coordinada, con participación de directores/as de carreras, docentes, estudiantes, personal administrativo y de la comunidad graduada. El principal desafío fue la adecuación a los estándares aprobados por el Ministerio de Educación para la acreditación, atendiendo lo establecido en cuanto a contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima y criterios de intensidad de la formación práctica de las carreras de Farmacia (RESOL-2021-1561-APN-ME) y Bioquímica (RESOL-2021-1551-APN-ME).
Los cambios incorporados en los nuevos planes de estudios de las mencionadas carreras resultan del trabajo previo desarrollado en el ámbito del ECUAFyB, el Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica.
A través de múltiples actividades, los representantes de 25 facultades públicas y privadas de la Argentina que dictan Farmacia y Bioquímica, valoraron los avances del conocimiento disciplinar, las demandas sociales, los alcances de ambas profesiones y los requerimientos de acreditación, a fin de acordar parámetros que garanticen una formación académica actualizada y eficiente. El producto de esta discusión académica federal, profunda y abarcativa fue el insumo básico de las dos resoluciones del 2021.
Ahora bien, si existe un marco normativo previo que establece los estándares a seguir, y nuestra institución realiza las adecuaciones correspondientes en cada proceso de acreditación, ¿dónde quedan los espacios autónomos de discusión académica para introducir nuestra impronta? ¿En qué momento debemos tomarnos el tiempo para debatir sobre la formación de los profesionales del futuro?
En foros de rectores se discuten actualmente los futuros lineamientos de la educación superior y las necesidades y estrategias, a fin de brindar a los graduados una base sólida de conocimientos que les permita adaptarse a un entorno incierto y cambiante. La universidad, concebida como un espacio transformador, debe preparar a los profesionales, y a la comunidad universitaria en su conjunto, para afrontar los cambios y adecuarse a las situaciones disruptivas emergentes.
Se podría considerar que esta gran incertidumbre es, en sí misma, un hecho extraordinario y movilizador. Como docentes, deberíamos habilitar agendas para definir cuáles son los contenidos, competencias y capacidades que permitirán afrontar los desafíos de un mundo con cambios vertiginosos. Las herramientas que sepamos construir a través de la educación serán fundamentales para desenvolvernos en un futuro que hoy no podemos predecir con claridad.
¿Cuáles son, entonces, los temas académicos que debería discutir nuestra comunidad?
- El diseño de proyectos formativos coherente con el perfil profesional del título de grado y los desafíos de las próximas décadas.
- Los modelos de enseñanza-aprendizaje y los métodos adecuados para desarrollar cada una de las competencias necesarias.
- La mejora continua de la calidad y la innovación docente.
- La pertinencia de la modalidad no presencial o semipresencial en nuestras carreras con alto componente experimental y su justificación.
- Los programas de formación permanente entendidos como aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional, en una oferta abierta, flexible, actualizada y de calidad.
Diversos autores han analizado cómo las sociedades contemporáneas seleccionan, organizan, distribuyen y presentan los contenidos a enseñar, así como la distribución de las funciones entre los distintos actores del proceso educativo. Cada vez es más amplio lo que se pretende transmitir, por eso los criterios para decidir qué se quiere o qué se debe enseñar se vuelven complejos.
Los contenidos no se reducen a información académica: incluyen también técnicas, actitudes, hábitos, habilidades y hasta sentimientos. Sólo una parte corresponde al saber académico y científico. Entre las recomendaciones más relevantes aparece la necesidad de romper con el aislamiento docente y promover el trabajo colaborativo, que permita reflexionar colectivamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y avanzar hacia una docencia universitaria de calidad.
Además, para brindarles a nuestros graduados una base sólida que les permita adaptarse a entornos cambiantes, necesitamos marcos formativos flexibles, capaces de ajustarse a nuevas demandas. Finalmente, es imprescindible que la docencia sea valorada como corresponde en los procesos de acreditación y evaluación. Su reconocimiento e incentivo deben estar a la altura del que reciben las actividades de investigación y extensión si realmente queremos una institución educativa equilibrada, actualizada y comprometida.
Por todo esto, no deberíamos seguir postergando las discusiones sobre la formación de nuestros futuros profesionales. Si bien las acreditaciones nos marcan tiempos, condiciones y estándares, es precisamente ahora -cuando ya se han enviado los nuevos planes de estudios para su evaluación y hay tiempo hasta su posible implementación en 2027- cuando se abre una ventana valiosa para la reflexión colectiva.
Es el momento oportuno para impulsar debates profundos, definir prioridades académicas y establecer criterios que serán claves hacia 2030 y en los futuros procesos de acreditación. No se trata sólo de cumplir con lo requerido, sino de decidir, como comunidad universitaria, qué formación queremos ofrecer y qué participación tendrán nuestras y nuestros graduados en las próximas décadas.