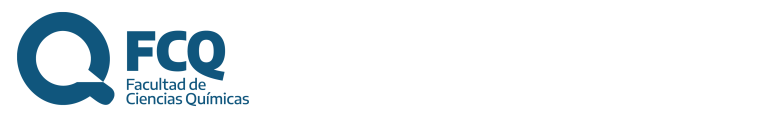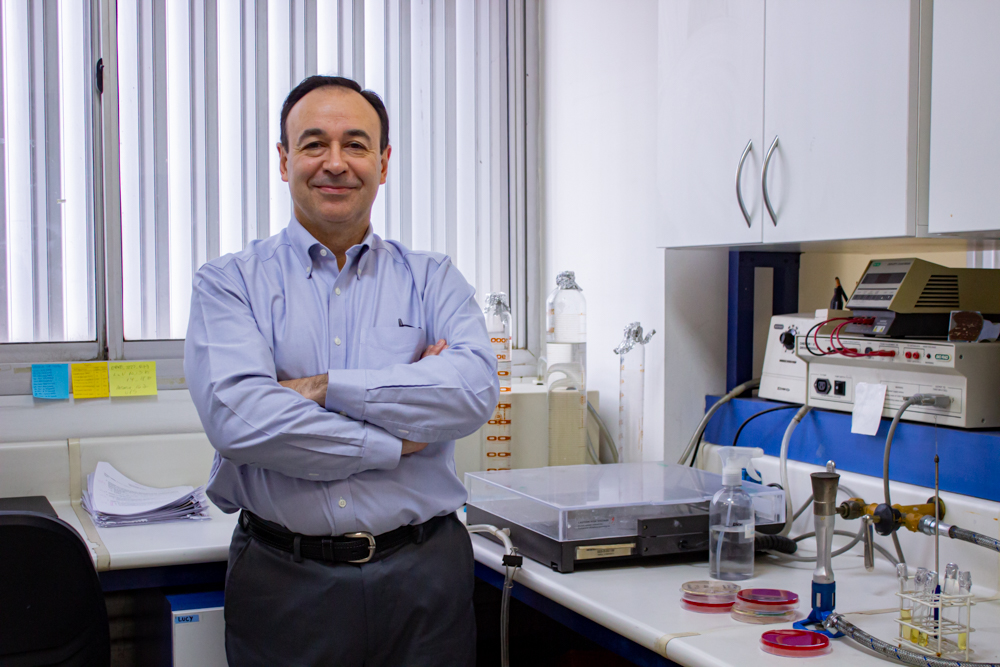
Desde hace más de 30 años, el bioquímico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC) viene especializándose en el estudio de la interfase animal-humano, específicamente con aves, para entender la patogénesis de los virus de influenza y el desarrollo de vacunas antigripales.
En ese eje se basó su charla sobre el impacto de la influenza en la salud global, que brindó el pasado 4 de septiembre en el Auditorio de la FCQ, donde también fue declarado visitante distinguido debido a su trayectoria internacional en virología molecular y genética inversa.
Durante su visita, Pérez destacó la importancia de su formación inicial en esta unidad académica para emprender su carrera en el exterior y comentó avances que viene desarrollando en su laboratorio de Estados Unidos.
“Aprendí biología molecular junto a José Luis Bocco, mi mentor en el laboratorio de Luis Patrito, junto a colegas como José Echenique y Graciela Panceta. En ese grupo aprendí mucho y cuando llegué a la Universidad de Nebraska, ya tenía herramientas para el proyecto en el que iba a trabajar. Mi formación en esta Facultad me brindó las bases y me ayudó a seguir aprendiendo”, dijo el bioquímico y exdocente de la FCQ.
Cuando llegó a Estados Unidos en 1990, la intención de Pérez fue formarse en virología, un campo que, por entonces, no tenía gran desarrollo en Argentina. Tras doctorarse en Virología Molecular y especializarse en medicina aviar en la Universidad de Nebraska, hoy trabaja en la Unidad de Diagnóstico e Investigación Avícola, del Departamento de Salud Poblacional, de la Universidad de Georgia, Atenas (Estados Unidos).
“Se trata de una universidad que pone mucho énfasis en estudios de enfermedades infecciosas. Mi trabajo siempre fue enfocado al estudio de la interfase animal-humano”, explicó el científico, quien en abril pasado fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos por sus avances en el estudio de la influenza.
Desde Georgia, Pérez también viene vinculándose académicamente con el grupo liderado por José Echenique en el Laboratorio de Microbiología Celular y Molecular, del Departamento de Bioquímica Clínica, con el fin de estudiar la interacción entre bacterias y virus durante la co-infección de células humanas.
Esa colaboración permitió que, desde 2009, 3 tesistas de ese laboratorio de la FCQ hayan logrado llevar adelante líneas de investigación relacionadas a virología, en las que se aborda el sinergismo que existe entre virus como influenza A y SARS-CoV-2 con Streptococcus pneumoniae, un importante patógeno bacteriano en salud humana.
Virus, vacunas, animales y humanos
En las últimas décadas, Daniel Pérez lideró investigaciones pioneras acerca del uso de genética inversa y modelos animales, con el fin de comprender la transmisión del virus de influenza entre aves y mamíferos, uno de sus principales intereses científicos.
Sus estudios sobre nuevas vacunas antigripales, capaces de prevenir la transmisión del virus que genera la gripe y reducir la gravedad de la enfermedad, provocaron gran impacto en la salud pública, de allí el reconocimiento en el ámbito académico.
– ¿Cuáles son los últimos avances de las líneas de investigación de su laboratorio?
– En realidad debemos hablar de un proceso, ya que no existe “lo último” como tal. En nuestro caso, hemos desarrollado sistemas alternativos para producción de vacunas, uno de los problemas que afecta la agricultura debido a que las vacunas existentes para influenza no son de aplicación masiva; es decir, hay que ir de a un animal por vez, tal como sucede con los humanos. Debido a eso, buscamos tecnologías que ayuden a hacer una vacunación en masa, a través del agua o aerosoles, por ejemplo.
– ¿Las vacunas que desarrollan son solo para animales?
– La tecnología que desarrollamos en este caso está destinada para animales, pero el concepto en sí es independiente de la especie, por lo que eventualmente la podemos usar también en humanos.
– ¿Hay alguna novedad en cuanto a vacunas para humanos?
– Sí, hay muchas y diferentes tecnologías, incluido el hecho de que con el COVID-19 tuvimos las vacunas de ARN mensajero. Eso también se está empezando a ver con mejores ojos para intensificarlo en animales.
Uno de los inconvenientes que tiene esa tecnología radica en que no es de aplicación masiva, lo que significa un cuello de botella, pero hay diferentes formas de mejorar las vacunas para uso animal.
En el caso de la industria avícola, en relación a la influenza aviar, uno de los problemas no es la falta de vacunas sino más bien que la vacunación resulta problemática.
– ¿Por qué?
– Este virus es “notificable”, de allí que los países que cuentan con una gran producción avícola y exportan mucho, en caso de tener que vacunar debido a esta enfermedad, pierden mercados. Algo similar a lo que sucede en Argentina con la aftosa.
Con la influenza aviar, si un país empieza a usar vacunación pierde mercados porque está asumiendo que tiene un problema, por lo que las vacunas requieren implementarse de forma tal que no afecten a la producción y al ingreso.
En alerta: cómo avanza el subtipo H5N1
La gripe aviar es producida por varios subtipos, pero el caso del virus de influenza A H5N1 es un tema de preocupación permanente para quienes se ocupan de estudiar y diseñar políticas de salud, un ámbito en el que Pérez cuenta con gran expertise.
Durante su charla en la FCQ, el científico expuso innovaciones para enfrentar este virus, analizó la relación de la actividad humana con la producción animal y estableció lineamientos acerca de cómo esto puede afectar la proliferación de virus, generando graves daños.
– ¿En qué situación está la influenza a nivel mundial?
– Lo que más preocupa es el virus de influenza A de serotipo H5N1 que produce influenza aviar, y que recientemente en Argentina reportó algunos casos en gallinas ponedoras de huevo en la zona de Buenos Aires.
Se trata de un virus que se ha esparcido por todo el mundo, y que produce una gran mortalidad en aves, lo que hace que, en muchos países, aumente el precio del huevo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2022, el valor se incrementó un 150% debido a la gran mortalidad de gallinas. En Europa, el precio del huevo también aumentó entre 60 y 70%, producto de esta enfermedad que se esparció a nivel global.
El problema es que este virus no sólo afecta a las aves de corral, sino también a muchos ecosistemas, por lo que están muriendo especies que habitualmente son resistentes a la influenza.
Por ejemplo, en 2023 murieron unas 17 mil crías de elefantes marinos en la Península Valdés. Los expertos indican que la población de esos animales se diezmó de tal manera que recuperar el mismo número tardará, por lo menos, 50 años. Un gran impacto, ya que estamos hablando de especies en peligro de extinción, por lo que cualquier alteración en estos ecosistemas produce daño.
– ¿Cómo se pueden prevenir estas complicaciones provocadas por virus?
– Es fundamental tener sistemas de vigilancia que permitan saber si el virus está o no circulando entre las especies y crear mecanismos de monitoreo más rápidos. No se trata sólo de contar con un sistema de monitoreo, sino que la información se maneje lo más rápido posible para saber qué está pasando y así tomar medidas.
En la vida salvaje es muy difícil hacer algo una vez que entró un virus. En ese caso, no podemos más que ver cómo evoluciona todo, y tratar de buscar formas de evitarlo.
– En la producción de animales, ¿cómo se viene tratando esto?
– Personalmente, vengo insistiendo en que cada vez hay más industrialización, más tecnología, pero eso no necesariamente viene acompañado de mejores condiciones de producción.
Algo que está faltando tanto en Argentina como en otros países es mejorar la higiene en la producción animal. Es decir, hay mucha bioseguridad, pero muy poco desarrollo en el concepto de higiene en la producción animal. Creo que eso es algo que tenemos que empezar a cambiar para evitar problemas porque, en definitiva, todo lo que está pasando es producto de la actividad humana.